Nos enamoramos de la poesía iniciando la época universitaria, por allá en 1971, cuando un grupo de amigos nos subíamos al campo de fútbol cerca de la montaña y nos turnábamos para leer a Salinas, Borges, Rimbaud, Lorca, Alberti, Hernández y por supuesto a Neruda, quien acababa de ganar el premio nobel de literatura.
El poeta tenía una gran facilidad para poner nombres; a sus amigos les daba rápidamente el de sus libros, a sus objetos siempre les asignaba alguno y por esto se cree que él mismo siendo apenas un adolescente se cambió su Ricardo Eliécer Neftalí por Pablo y su Reyes Basoalto por Neruda (supuestamente inspirado en el poeta checo Jan Neruda) para adoptar un nombre artístico de fácil recordación y armonioso.
Su verdadera profesión era construir sus casas con niveles, escaleras, laberintos y decorarlas con objetos que buscaba pacientemente, rescataba de tiendas de antigüedades, le regalaban o simplemente le llegaban de todos los países en que vivió por su carrera como diplomático. Como un niño recolectaba y coleccionaba objetos grandes y pequeños para mantener activo al infante que llevaba dentro, que nunca dejó crecer y que tenía en sus casas su mejor juguete.
En todas sus viviendas había un espacio para el bar, cuando entraba a estos sitios se ubicaba atrás de la barra que era su lugar preferido y que solo él podía ocupar; allí era muy común que apareciera disfrazado varias veces en una noche, según el trago que fuera a preparar: alguno con champaña lo consideraba la avanzada, luego el coñac y el Cointreau que eran el ataque y el jugo de naranja que le servía de camuflaje, todo dentro de un ambiente de alegría ya que le encantaban los chistes y ser el centro de la diversión.
El comedor era un lugar muy importante en sus viviendas, nunca comía solo, así que a medio día después de una mañana de trabajar con las palabras, se reunía con dos o tres amigos a tomar el whisky y compartir el almuerzo. En la tarde nuevamente se dedicaba a su disciplina para no perder el entrenamiento y en la noche llegaba el grupo de invitados quienes acompañaban a aquel marino de boca a disfrutar su tertulia nocturna, a degustar pescados y mariscos servidos en finos platos ingleses, con copas de vino chileno y vasos gruesos de colores, ya que según decía, hasta el agua tenía mejor gusto si estaba envuelta en rojo o verde. Siempre hacia un menú con los nombres inventados por él, de los manjares que se servirían, escritos en su tinta verde y colocada sobre el plato de cada persona. La cocina era y sigue siendo un lugar prohibido de visitar, en sus reuniones a la hora de comer colgaba un cartel en la puerta que decía: “no mires lo que no te importa no seas curioso”. Era un territorio mágico, un secreto, los comensales sólo debían probar las maravillas que salían de aquel lugar misterioso y sus delicias, a las que dedicó varios poemas: Oda al caldo de congrio, odas a la papa, a la cebolla, al pan, a la sandía.
Llegamos a Valparaíso una ciudad que recordábamos con su riqueza arquitectónica desarrollada principalmente en el siglo XIX, el colorido de sus casas en los cerros que la rodean y la ebullición que genera una ciudad universitaria, donde muy seguramente esta misma juventud ha hecho que las protestas sociales que actualmente vive el país la hayan llevado a estar sucia, con monumentos destruidos, mensajes violentos escritos en el ochenta por ciento de sus paredes, tomada por todo tipo de vendedores en las calles, generando una sensación de inseguridad; pero no podíamos dejar de ir a donde se encuentra una de las tres casas que tenía Neruda en su Chile natal, que como las otras dos tiene su propia identidad y personalidad. En La Sebastiana, su casa de 4 pisos que dividió en dos: él y Matilde en el tercer y cuarto nivel y en el primero y el segundo un matrimonio amigo, las paredes están llenas de óleos de reinas y de un rey para que las acompañara, en un rincón el baúl donde guardaba el whisky, el caballo de madera que era de un carrusel de Paris y que lo colocó a trote como la figura central del salón, el cómodo sillón inglés al que llamaba “la nube” que aún conserva las manchas de tinta verde con que siempre escribía, junto a la cama, su compañera de siestas infaltables, un tapiz de Etiopía, cuadros con personajes enmascarados, la foto enorme de Walt Whitman su padre en la poesía, el peinador de Matilde, las puertas con imágenes de mujeres chinas, su escritorio en el último piso, su primera máquina de escribir, los libros policiales género que le gustaba leer, las sillas en mimbre traídas de China y los anteojos de larga vista en los que se instalaba a escudriñar su adorado mar que siempre se colaba en todas sus casas en las formas onduladas, los techos bajos y espacios alargados simulando barcos, la madera en pisos y techos y objetos relacionados con el agua.
Proyectaba sus casas más que con fachadas ostentosas con espacios interiores íntimos y sorprendentes; como en La Chascona, en Santiago, donde de pronto se abría la pequeña puerta junto al armario y él aparecía y desaparecía por un pasadizo que llevaba a una escalera de caracol, que a su vez terminaba en su habitación preferida. Aquí están el escritorio donde Matilde escribió su libro de memorias: Mi vida junto a Pablo, el retrato en que Diego Rivera la pintó con dos caras: lo que se ve y lo que se oculta, colecciones de caballos, de naipes, fotos de los poetas Poe, Baudelaire, Vallejo, Whitman, Rimbaud, la infaltable mesita del bar de Paris, asientos de diseño siempre cómodos, el mural Los peces del frío de Maria Martner, su vecina en La Sebastiana donde también tenía sus obras, una muestra de los más de cincuenta libros publicados por él, su colección de los curiosos, raros y antiguos fueron donados a la Universidad de Chile y su colección personal actualmente se conserva en las oficinas de la fundación que lleva su nombre.
Aunque la casa fue objeto de gran vandalismo durante el golpe militar, de aquí salió Pablo Neruda junto a unos pocos amigos y por supuesto de Matilde Urrutia su último y gran amor, aquel 23 de septiembre de 1973, justo doce días después del derrocamiento de Salvador Allende, su amigo a quien había cedido la candidatura a la presidencia en 1970. Era un cortejo fúnebre triste y pequeño pero poco poco a medida que avanzaba se fueron uniendo más y más personas, convirtiéndose así en la primera manifestación de repudio a la dictadura militar que se había instalado en el país.
Cada casa tiene lo suyo, pero definitivamente para nosotros el trofeo se lo lleva Isla Negra, su vivienda principal situada en la zona sur de la comuna del Quisco, no solo por su ubicación en un lugar desconocido, por su vista del océano Pacífico en toda su hermosura y bravura y su arquitectura en piedra, sino sobre todo por el sentido de las colecciones y objetos que sin afán fue encontrando para cada pequeño rincón. Los jardines y al rededores de la casa tienen su marca: El loco móvil es el motor de la máquina de un aserradero que parece una locomotora y le acordaba de su padre quien fue conductor ferroviario, la campana que siempre tocaba para saludar al mar y a los vecinos cada vez que llegaba, el pequeño barco donde se subía para tomar el aperitivo con sus amigos y se sentía como él mismo decía: un marinero de tierra firme con su barco anclado al lado del mar.
A la entrada, te reciben para un masaje de pies las caracolas incrustadas en el piso y los dos moros que trajo de Venecia, que son el abrebocas a la colección hermosa y especial de los mascarones de proa, con quienes tenía una relación de juego entre ellos y con él. Por allí en el salón estaban sus novias, Maria Celeste, rescatada de una embarcación que navegaba por el Sena y que lloraba en el invierno porque no estaba en el mar, seguramente cuando se prendía la chimenea la humedad concentrada en los ojos de cristal de su morena se condensaba y producía las lágrimas, Micaela rescatada de un jardín sirviendo de espantapájaros, la Medusa que la trajo de Valparaíso, Nilín que siempre prefirió mirar hacia el mar, la Marinera de la Rosa y el que las protege y cuida a todas, el indio comanche tallado en una sequoia y por supuesto el infaltable Sir Francis Drake.
Atrás del enorme ventanal, encima de la chimenea el gran barco don Eladio, bautizado así por el nombre de quien le vendió el terreno, los asientos regalados por los españoles que ayudó a escapar en la guerra civil en el barco Winnipeg, los ángeles tallados franceses y luego pasillos y pasillos con sus colecciones de sombreros, corbatas, botellas, máscaras de teatro japonés, de Bali, de Africa, insectos, mariposas, escarabajos, pipas, instrumentos musicales en miniatura, barquitos en las ventanas, artesanía brasileña, estribos chilenos y españoles, brújulas, compases, cerámicas y tejidos chilenos, los moáis de Rapa Nui, y, la más especial: su colección de caracolas: “conchas vacías de la arena que dejó el mar cuando se fue el mar a viajar, a viajar por los otros mares. Dejó las conchas marinera pulidas por su maestría, blancas de tanto ser besadas por el mar que se fue de viaje”. De las caracolas recibió el placer de su poderosa estructura, la pureza lunar de una porcelana misteriosa, agregada a la multiplicidad de las formas táctiles, góticas y funcionales.
En su cuarto sobre la cama tenía una oveja tejida de su infancia, posiblemente en recuerdo de su madre que perdió con tan solo un mes de edad, el catalejo su juguete preferido de capitán y muy cerca, la sala del caballo de madera y papel maché que acariciaba en sus épocas de colegial, desde cuando desarrolló el hábito de lavarse las manos antes y después de escribir y que cincuenta años más tarde lo compró en un remate y le organizó una fiesta de bienvenida con regalos e invitados.
Así armó sus casas largas y angostas como Chile, que comenzaban por el norte y terminaban en el sur de su niñez. Nada fue por azar, cada pared, cada piedra, cada pieza fue escogida por alguna razón, por su magia, por un rito, por una protección, por una premonición o tal vez por lo que él decía: “Los poetas creemos en los milagros aunque los milagros no existen”.
No podemos terminar esta pequeña crónica de las casas de un Grande, sin compartir uno de los poemas más bellos del libro Los versos del Capitán, que estuvo muchos años en el anonimato, asignado a un soldado republicano, a un marinero enamorado, a un artista en una frontera, hasta que el propio Neruda en sus memorias reconoció su autoría, y su dedicatoria a la relación con Matilde Urrutia, su última mujer, con quien descansa por siempre en Isla Negra frente al mar.
| SI TÚ ME OLVIDAS Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto: si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable. Si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas estará en tus brazos sin salir de los míos. |

























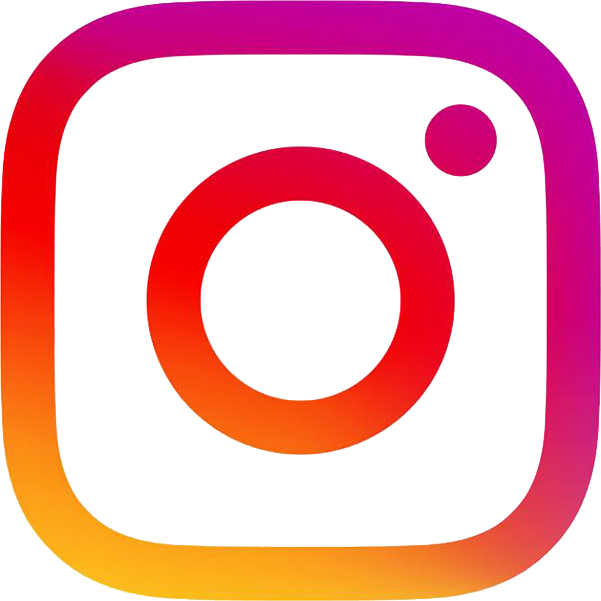 SÍGUENOS EN INSTAGRAM
SÍGUENOS EN INSTAGRAM